Muchas son las
opiniones que declaran a San Isidoro de León, colegiata y panteón real de los
reyes de León, un lugar privilegiado para la Historia del Arte. Se ha hablado
de ella bajo los epítetos de “cuna del Románico hispano” o “Capilla Sixtina de
la decoración mural del siglo XII”. Del mismo modo, de su taller de eboraria y
orfebrería surgieron piezas capitales que todavía pueden admirarse en su Tesoro
y su biblioteca custodia incunables, códices miniados y libros raros de un
valor incalculable.
 |
Los vestigios de su fundación nos remiten
al templo romano dedicado a divinidades acuíferas curativas que ocupara
primitivamente su solar; más tarde, alrededor de 966, Sancho, el Craso, manda
construir un monasterio anexo al de San Juan Bautista, edificado en tiempos de
Ordoño II. Dicho edificio sería el lugar de descanso y veneración de los restos
de san Pelayo, niño mártir cordobés. Poco después, en 990, las últimas campañas
estivales andalusíes de Almanzor arrasaron las iglesias de San Juan Bautista y
San Pelayo y las correspondientes reliquias se trasladaron a Oviedo.
Será Alfonso V quien mande reconstruir el
templo (999-1027) a base de materiales pobres como ladrillo y barro e
incorporando un pórtico, o nártex, a los pies para acoger los restos de sus
antepasados. Esta función de necrópolis real se ve aumentada y reafirmada tras
la unión de las coronas leonesa y castellana cuando Fernando I escoge esta
opción frente a las de Oña, que había sido panteón navarro de Sancho, el Mayor,
padre de su esposa Doña Sancha y a Arlanza, necrópolis real castellana desde Fernán
González. La elección pudo deberse a que León se había convertido para entonces
en el centro político de la corona. Una vez escogido el templo, Fernando I lo
restaura de nuevo rehaciéndolo en piedra, obra que terminará su esposa Doña
Sancha. En 1063 logra del taifa sevillano Almotamid las reliquias de san
Isidoro de Sevilla, gran teólogo de la España visigoda y autor de las Etimologías
u Orígenes, que recoge las diversas ramas del saber antiguo. Procedentes
de Ávila también llegan las reliquias de San Vicente. Con este traslado de
reliquias el templo cambia su advocación por la actual y se consagra el 21 de
diciembre del antedicho año 1063.
A finales del siglo XI Doña Urraca, la
Zamorana, hija de Fernando I y de Doña Sancha, y Alfonso VI son los autores de
otra campaña de edificación y construyen la iglesia nueva decorada por el
maestro Esteban y rematada por el arquitecto Pedro Deustamben. Entonces se
amplían los costados oriental y meridional, doblando sus dimensiones; se
reconstruye la parte superior de la iglesia, abriendo una serie de ventanales
y, sobre ellos, una nueva bóveda de medio cañón. Este proyecto culmina con una
nueva consagración en 1149 en la que se realiza una ceremonia de acción de
gracias al santo por su ayuda en la batalla de Baeza acontecida en 1147.
Poco antes, en 1148, Alfonso VII y su
hermana la infanta Doña Sancha, quien había restaurado la vida monástica en la
Colegiata y ella misma había profesado aquí, entregan el monasterio a los
canónigos regulares de san Agustín. Un poco más tarde, el capítulo fue elevado
al rango de abadía. A principios del siglo XVI, el abad Juan de Usanza sustituyó la capilla mayor románica por una gótica.
Cabe destacar, por último, que en el
Panteón Real reposan, entre otros, veintitrés reyes y reinas, doce infantes y
nueve condes como Alfonso I, Ramiro II, Ramiro III, Alfonso V, Sancho I,
Fernando II, Bermudo I, Doña Sancha y Doña Urraca. Sin embargo, su descanso
eterno se vio interrumpido por la profanación de tumbas que realizó en 1808 el
ejército napoleónico. Así mismo podemos encontrar el sepulcro del arquitecto
Petrus Deustamben en el ángulo suroeste de la iglesia de San Isidoro.
Y es en el espacio de este Panteón Real
donde encontramos uno de los conjuntos pictóricos más destacados de la pintura
románica. De todos es sabido que las pinturas murales románicas cumplían una
doble función: tanto adoctrinar a los fieles, al igual que la escultura, como
suministrar luminosidad a unos interiores oscuros pensados para el recogimiento
y la oración. En el Panteón Real de San Isidoro de León las pinturas murales,
realizadas en una fecha fijada entre 1160 y 1170, vienen a cubrir las seis
bóvedas cuatripartitas de sus dos tramos, los intradoses de los arcos que
soportan dichas bóvedas y los muros orientales y meridionales. Están realizadas
al temple sobre una base de estuco blanco. Se emplearon escasos colores como el
ocre, rojo, amarillo y gris en diversos matices, así como el blanco del fondo y
el negro de los rótulos. Estos tonos, así como los letreros explicativos
realizados en negro, destacan con fuerza sobre el fondo blanco de base. Como
veremos a continuación, la iconografía presente en dichas pinturas abarca temas
tanto del Evangelio como del Apocalipsis.
 |
| Vista general del Panteón Real |
Dentro del primer tramo, en la bóveda
central aparece un Pantocrátor (Cristo en majestad bendiciendo y encuadrado en
una mandorla o almendra mística) flanqueado por el Tetramorfos (representación
de los cuatro Evangelistas mediante sus animales simbólicos característicos), en
el que cabe destacar que los cuatro evangelistas se representan con cuerpo
humano y cabeza de animal, lo que sigue los modelos de la miniatura mozárabe.
 |
| Composición con los temas de la Útima Cena, Prendimiento, Crucifixión, Pantocrator y Glorificación |
En la bóveda de la derecha encontramos el
tema del Anuncio a los pastores del Nacimiento de Jesús, donde adquiere
primacía el enfoque bucólico. Y en la bóveda izquierda observamos la
Glorificación de Cristo en el Apocalipsis, según la versión de san Juan.
 |
Composición con los temas de Visitación, Anuncio a los pastores y Natividad
|
En cuanto al segundo tramo de bóvedas, en
la central se capta la Última Cena; en la bóveda meridional tenemos la
Degollación de los Inocentes y, por último, en la tercera bóveda se nos narra
la Pasión de Cristo a través de los temas del Prendimiento, la Negación de san
Pedro, el Llanto de dicho apóstol, el Lavatorio de Pilatos y el Cirineo con la
cruz.
Por lo que respecta a los muros, en el de la derecha
y dentro del arco ciego se representa un ciclo de la infancia de Jesucristo con
los temas de la Anunciación, la Visitación, la Natividad, la Adoración de los
Magos, la Presentación en el Templo y la Huida a Egipto. Y en el muro izquierdo
contemplamos la Crucifixión junto a dos efigies orantes de personajes reales,
cuya identificación todavía no ha sido resuelta.
 |
| Composición con los temas de la Huída a Egipto y Matanza de los Inocentes |
Es en el intradós del arco formero situado
a la derecha de Cristo en la escena del Pantocrátor de la bóveda central donde
se representa un calendario o “mensario”, representación de los doce meses del
año junto con las diversas tareas a desarrollar en cada uno de ellos. Las
escenas están realizadas en medallones de 38 centímetros de
diámetro y se disponen en una tira continua.
El mes de Enero (GENVARIVS) se dedica al
dios romano bifronte Jano, dios de las puertas, la que cierra un año y la que
abre el otro, con lo que una de sus caras mira al año que ha terminado y otra
cara mira al año que comienza. Sería símbolo de las decisiones que se han de
tomar al comenzar el año y se representa como un personaje de dos caras
escogiendo entre dos casas diferentes a las que acceder.
El mes de Febrero (FEBRVARIVS) se supone
muy frío y se representa como un achacoso anciano que calienta sus manos y pies
cerca de la lumbre.
Marzo (MARCIVS) es el momento indicado
para podar las viñas, acción que realiza el personaje con capa y provisto de un
gran instrumento curvo.
En Mayo (MAGICIS) se presenta se momento idóneo para salir a las campañas guerreras, por lo que contemplamos a un caballero enjaezando su caballo y provisto de escudo.
Junio (IUNIUS) se representa mediante un campesino que siega con una hoz unos tallos blanquecinos.
En Julio (IULI) volvemos a encontrar a un personaje segando con hoz, distinguiendo esta vez que el cereal representado se trata de trigo, ya que sus espigas se presentan con gran detalle.
Agosto (AGVSTVS) es el mes de la trilla.
De igual forma, Septiembre (SETENBER) es el mes tradicional de la vendimia.
En Octubre (OCTOBER) la costumbre dicta que se deben cebar las piaras de cerdo con bellotas que el personaje representado está sacudiendo de las encinas.
En Noviembre (NOVENBER) y cuando el cerdo está ya bien cebado llega el momento de la matanza con la que se abastecían de carne para soportar las inclemencias del duro invierno.
El mes de Diciembre (DECENBER) lo pasará el personaje representado delante de una mesa repleta de viandas y al calor de la lumbre.
Tras este breve paseo por las pinturas murales de San Isidoro de León aún nos queda pendiente maravillarnos con la magnificencia escultórica de sus dos portadas. Muy pronto lo haremos.
Bibliografía
Bango Torviso, I., El arte románico, Madrid, 1999.
Gaya Nuño, J.A., La pintura románica en Castilla,
Madrid, 1954.
Grau Lobo, L. A., La
pintura románica en Castilla y León, Valladolid, 1996.
Gómez-Moreno, M., Catálogo
monumental de la provincia de León, Madrid, 1925 (ed. facsímil, León,
1979).
___, El arte románico español. Esquema de un libro,
Madrid, 1934.
Gudiol Ricart, J. y Gaya Nuño, J.A., Arquitectura y
escultura románicas, vol. V de Ars Hispaniae, Madrid, 1948
Momplet, A., Arquitectura de las Peregrinaciones,
Madrid, 1984.
Olaguer-Feliú, F., El
arte románico español, Madrid, 2003.
___, F., La
pintura románica, Barcelona, 1989.
Pérez-Llamazares, J.M., Iconografía de la
Real Colegiata de San Isidoro de León, León, 1923.
Pita Andrade, J.M., El arte de la Edad Media , en Castilla
la Vieja y León,
Madrid y Barcelona, 1975.
Sureda Pons, J., La
Pintura románica en
España, Madrid, 1985
Viñayo, A., La Colegiata de San Isidoro de León, León, 1971.
___, Pintura
románica. Panteón Real de San Isidoro de León, León, 1971.
___, San
Isidoro de León, Panteón de Reyes, León, 1995.
Yarza, J., Arte
y arquitectura en España, 500-1250, Madrid, 1984.
Fuente de las imágenes: http://www.arquivoltas.com/12-leon/01-SanIsidoro09.htm

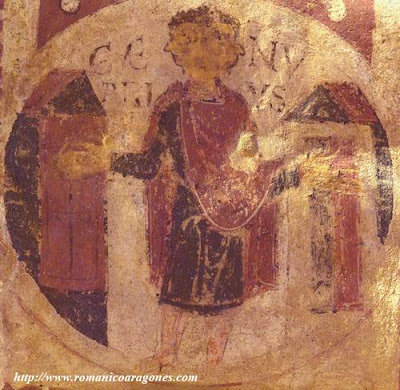











No hay comentarios:
Publicar un comentario